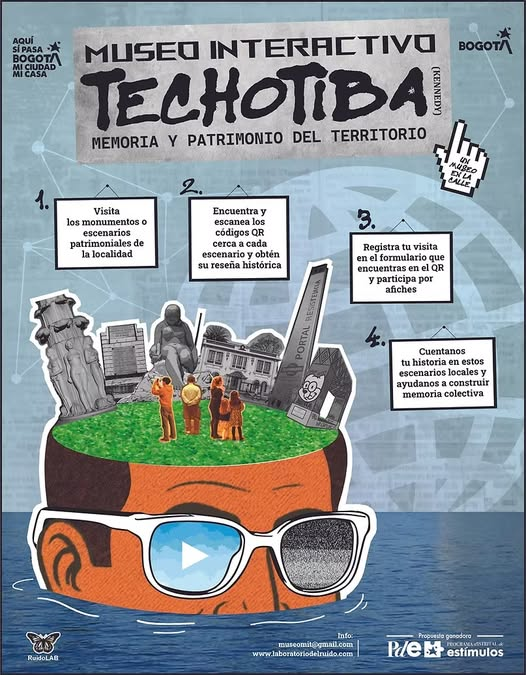La política de Seguridad Democrática durante el gobierno de Álvaro Uribe
Luego del fracaso de las conversaciones de paz entre el gobierno de Andrés Pastrana y las guerrilla de las Farc, es elegido presidente el ex-gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, quien desde la campaña electoral presento un fuerte discurso de lucha y victoria militar sobre la insurgencia.
Su cometido central es encontrarle una salida rápida al conflicto armado por la vía militar, no por la vía política; tratando de eliminar los efectos, no las causas del conflicto. Para ello fuerza a los más amplios sectores de la sociedad a que se conviertan en fuerzas auxiliares del estamento armado, el cual llega a ser el eje la estrategia. Dentro de ese modelo, los paramilitares, que han sido precisamente eso: esa franja de la población que asume un carácter militar no formal, penetrando en espacios e incursionando en tipos de acciones donde la fuerza pública no puede aventurarse sin graves problemas legales, se convierten en una especie de “modelo” o de “ideal” que merece un reconocimiento legal. (Giraldo, 2003, p. 9)
Desde el inicio de su mandato fue fuertemente criticado por el apoyo ofrecido a las “Convivir” mientras fue gobernado, especialmente en la región del Uraba antioqueño donde operaba la XVII brigada del ejercito al mando del General Rito Alejo del Río, a quien el mismo Álvaro Uribe le realizaó un homenaje en el Hotel Tequendama tras su destitución por vínculos con el paramilitarismo (Giraldo, 2003).
“El gobierno Uribe utiliza la ola internacional contra el terrorismo para eliminar ideológicamente el delito político, desechar las tesis de las causas objetivas del conflicto e impedir acciones redistributivas para su solución” (De Zubiría, 2015, p. 43). Bajo el discurso de la guerra total contra el terrorismo se implementaron, en su primer mandato, las siguientes políticas en términos de seguridad:
Las redes de informantes; las redes de cooperantes; los soldados campesinos; la vinculación de las empresas de seguridad privada a la estrategia; las zonas de rehabilitación; las recompensas monetarias (Giraldo, 2003, p. 6).
El reclutamiento de los llamados soldados campesinos para reforzar las zonas de las que éstos eran oriundos, la conformación de redes de informantes para alimentar los servicios de inteligencia, las recompensas por información, el estímulo a la deserción de combatientes ilegales y la creación de zonas de rehabilitación y consolidación en dos áreas de influencia guerrillera completaron el esquema inicial de la PSD. ( Leal, 2011, p. 11)
Estas medidas contrastaron con el tratamiento a la acción paramilitar, con quienes desde el inicio de su periodo busco la desmovilización de sus estructuras, para lo cual expidió el Decreto 128 de 2003 y “la búsqueda de legitimación por la vía legal, que comenzó con el ‘proyecto de ley de alternatividad penal’, que exhibía gran impunidad” ( Leal, 2011, p. 14). También expidió el Estado de Excepción en Arauca que le permitio tener labores de justicia penal militar, y que, si bien fue decretado inexequible meses más tarde, durante su aplicación genero graves violaciones a los derechos humanos.
En el “2005 fue aprobada la Ley 975, llamada de ‘justicia y paz’. Esta fue, además, corregida en varias de sus falencias por la misma Corte Constitucional al revisarla de oficio para declararla exequible” ( Leal, 2011, p. 14). Con ella inicio el proceso de desmovilización de las estructuras paramilitares en el país, indultando a los miembros de base y condicionando el perdón de los jefes de escuadras a los procesos de versión libre ante los jueces especializados, dichas declaraciones desataron el escándalo de la parapolítica al año siguiente y como respuesta el gobierno decidio extraditar a los máximos jefes de los paramilitares con el objeto de acallar las denuncias. “El presidente Álvaro Uribe… adoptó la Ley de Justicia y Paz o la legalización del paramilitarismo, en el sentido de asegurar la impunidad de sus acciones, permitirles legalizar sus bienes ilícitos y dotarlos de facilidades para el ejercicio político” (Velasquez, 2007, p. 140).
En el Plan Nacional de Desarrollo de 2006, segundo periodo presidencial de Álvaro Uribe, se señalo que los resultados de la política de Seguridad Democrática habian sido un éxito rotundo y se reiteraron los objetivos de dicha política para el nuevo periodo, realizando ligeras modificaciones en cuanto a la prioridad del accionar de la Fuerza Publica teniendo mayor participación en los escenarios urbanos y el desarrollo de mecanismo de inteligencia (Leal, 2011).
Las investigaciones sobre la política de Seguridad Democrática coincidieron en señalar que en este periodo se conviertio a las organizaciones sociales y defensores de derechos humanos en blancos de las acciones de la fuerza publica, pero también de los grupos paramilitares, promovidos por las declaraciones públicas del presidente Álvaro Uribe que buscaban la estigmatización y exclusión de las propuestas que no compartieran su proyecto político, en ellas se señala a los opositores políticos y periodistas independientes como “voceros de las guerrillas” o “terroristas vestidos de civil” (Velásquez, 2007)(Betancur, 2006).
… se presentaron bombardeos indiscriminados, desplazamiento forzado y masacres contra la población civil a raíz de las incursiones del ejército o los paramilitares; así como desapariciones forzadas, asesinato de sindicalistas y líderes sociales, secuestros, ataques indiscriminados contra instalaciones civiles y comunitarias, persecución, amenazas y destierros contra defensores de DD. HH. y periodistas. De este modo, durante la política de Seguridad Democrática, la guerra política ha adquirido cada vez más los visos de una guerra contra la población civil. (Nieto, 2011, p. 132)
A pesar de las denuncias de los organismo de derechos humanos sobre las violaciones cometidas por la fuerza publica, el gobierno contó con el apoyo por parte de un gran sector de la población (Leal, 2006); a esto se le agrega la deficiencia en la administración de justicia por parte de las instituciones nacionales, incluso se advierte que instituciones, como La Fiscalía, en lugar de acelerar las investigaciones se dedicaron a dilatar procesos, al mismo tiempo que excluían y amenazaban a funcionarios que pretendieran adelantar investigaciones que tendieran a mostrar los vínculos de la institucionalidad con los grupos paramilitares (Velásquez, 2007).
Otro elemento de la coyuntura nacional es la situación de compromiso de la Fiscalía con el paramilitarismo. El 17 de septiembre de 2002, Richard Maok Riaño, quien había trabajado durante 2 años y 4 meses en la Fiscalía como asistente administrativo grado III en el CTI (1999 a 2002), presentó un informe que demuestra la existencia de 54 interconexiones entre números telefónicos de empleados de la Fiscalía y líderes paramilitares de diversas regiones del país. También descubrió conexiones entre paramilitares y miembros del Ejército, de la Policía, del DAS y del Parlamento. El Fiscal lo destituyó, hizo allanar su casa y lo sometió a investigaciones, cuando se enteró de sus descubrimientos. Cuando dicho investigador se vio asediado por amenazas de toda índole, tuvo que salir del país.(Giraldo, 2003. p 7)
Finalizando el periodo, la política de seguridad se caracterizó por el discurso que buscaba ocultar el fracaso del proceso de desmovilización paramilitar, el cual presento problemas como: las falsas desmovilizaciones; los frentes adquiridos por narcotraficantes para obtener beneficios de la Ley de Justicia y Paz (Leal, 2011); la falta de presencia de instituciones estatales en los territorios cuyo dominio ha sido de los grupos paramilitares y la incapacidad de los órganos judiciales para recopilar, catalogar y analizar la cantidad de información suministrada por los paramilitares en las versiones libres, así como por las victimas denunciantes de los crímenes cometidos por estos.
Para el gobierno el repunte de las acciones paramilitares, luego de la desmovilización, en regiones controladas por éstos respondía a nuevos grupos delincuenciales que denomino como Bandas Criminales. Y negaba que estuvieran conformadas por paramilitares indultados tras la aplicación de la Ley de Justicia y Paz.
Este eufemismo tuvo como objetivo mantener la idea oficial del éxito en la desaparición de esa expresión criminal de extrema derecha. Por supuesto, todas las expresiones delincuenciales organizadas son bandas criminales. Unas dedicadas al narcotráfico, grupos que no se desmovilizaron, grupos que cometen acciones antisubversivas propias de paramilitares, entronques con parapolíticos y combinación de éstas y otras modalidades. Pero hay que tener en cuenta también que los grupos de paramilitares siempre tuvieron relación –o estaban mezclados– con narcotraficantes. (Leal, 2011, p. 21)
La política de Seguridad Democrática y los estudiantes
La política de seguridad democrática contó con una gran inversión en propaganda mediática retomando los principios de la Doctrina de Seguridad Nacional, con la cual se busca el rechazo de la población hacia los grupos insurgentes, a los cuales se les adjudica el apelativo de “narcoterroristas”; recuperar la imagen de la Fuerza Pública que hasta el momento se encontraba en las instituciones con menos credibilidad por parte de la población, para ello se hacen campañas masivas con los eslogan “los héroes en Colombia si existen” y “Fe en la causa”; finalmente, la estigmatización de la protesta social a través de los señalamientos de lideres sociales como miembros de grupos insurgentes, entre ellos a lideres estudiantiles y a estudiantes en general.
…en el marco de la propuesta de un Estado comunitario y de la política de seguridad democrática, el gobierno de Álvaro Uribe polariza a la sociedad y retoma con mayor fuerza la penalización de la protesta social, acompañándola con un discurso que legitima la estigmatización y la exclusión de las propuestas que no empatizan con su proyecto de régimen autoritario… (Betancur, 2006, p. 181)
Este objetivo de la propaganda adquierio importancia teniendo en cuenta que según un informe del Cinep sobre movilizaciones sociales en el país, se evidencia que durante el periodo 2002-2008 éstas aumentan en comparación con periodos anteriores, presentando una media de 643 movilizaciones por año (Nieto, 2011). Durante este periodo los estudiantes contribuyeron en gran parte al aumento de las movilizaciones contra las políticas del gobierno de Álvaro Uribe, especialmente durante el año 2007, año que presenta el máximo de movilizaciones para este periodo.
Según su minucioso y riguroso registro, en el período 1958-1974 la media anual de las luchas sociales fue de 173; entre 1975 y 1990 asciende a una media de 476 por año; entre 1991 y 2001 baja ligeramente a 429 por año; y entre 2002 y 2008 se aprecia un considerable aumento al llegar a una media de 643 por año, siendo el año de 2007 el de mayor auge de protestas sociales desde 1975, de lo cual se puede concluir que durante este último período, que coincide con los dos gobiernos de Uribe Vélez se ha presentado el mayor nivel de protesta social en cincuenta años, lo que significa que se han producido dos luchas sociales por día en el país. (Nieto, 2011, p. 134)
En respuesta a la movilización estudiantil el gobierno no solo uso la propaganda para vincularlos como aliados o infiltrados de grupos terroristas, sino que ordeno a la Fuerza Pública actuar con mayor agresividad frente a las acciones desarrolladas por los estudiantes, dando orden de ingreso sin autorización de las directivas a los campus universitarios, proponiendo la creación de una red de cooperantes dentro de las universidades e incluso detener estudiantes y someterlos al escarnio publico, saltándose todo el aparato judicial y el debido proceso.
El aumento del pie de fuerza, fortalecido por los recursos del Plan Colombia, y las constantes exigencias en la obtención de resultados por parte del presidente, junto con la directiva ministerial 029 de 2005 con la que se otorgaron beneficios económicos por la obtención de dichos resultados, generaron en el país un aumento en la violación de derechos humanos por parte de la Fuerza Pública a través de detenciones arbitrarias, agresiones por exceso de la fuerza, el reclutamiento y asesinato de jóvenes que hicieron pasar como integrantes de los grupos insurgentes.
Esos crímenes reflejan la larga historia nacional de violación militar a los derechos humanos, la persistente presión presidencial por resultados tangibles sin medir las consecuencias y el rápido crecimiento del pie de fuerza, cuyo problema mayor ha sido la deficiente preparación profesional y sus efectos negativos como facilitar la comisión de delitos en medio del conflicto armado. (Leal, 2011, p. 20)
Pero tal vez la acción más grave durante el periodo de la Seguridad Democrática fue el papel asumido por el aparato paramilitar hacia el movimiento estudiantil. Velásquez señala que durante este periodo “resaltan tres tendencias de la situación de Derechos Humanos: aumento de las ejecuciones extrajudiciales atribuibles a la fuerza pública por medio de los falsos positivos, el incremento de las detenciones arbitrarias y la paramilitarización de la sociedad y las instituciones” (Velásquez, 2007, 147). Este ultimo elemento se refleja en la inflitración del paramilitarismo a varias universidades del país, en las cuales, incluso con colaboración de sus directivas, tuvieron acceso a las bases de datos de estudiantes y profesores para posteriormente elaborar una serie de listas donde se encontraban las personas que, según ellos, debían ser eliminadas de los campus universitarios.
La actitud de pasividad del estado frente a las acciones paramilitares y su posterior desconocimiento tras el proceso de desmovilización sirvieron para que, durante el periodo de la Seguridad Democrática, aumentaran los asesinatos de lideres sociales y estudiantiles bajo un manto de impunidad, ya que muchos de los casos fueron catalogados como acciones de actores no identificados, desdibujando de esta manera la responsabilidad del paramilitarismo en la comisión de los mismos.
El paramilitarismo infiltró y copó varias universidades estatales, especialmente en la costa norte de Colombia. Algunos rectores no fueron elegidos democráticamente por los estamentos básicos (docentes, estudiantes, funcionarios y egresados), sino por los jefes paramilitares de la región. En esas universidades, el paramilitarismo ejecutó una especie de purga, a la usanza de lo actuado por las dictaduras. Profesores de tendencia izquierdista fueron asesinados, otros desterrados y los demás acallados. Igual suerte corrieron estudiantes y trabajadores. Las organizaciones profesorales, estudiantiles y de los trabajadores fueron extinguidas por la acción de las amenazas. Toda expresión académica resultó ser subversiva. (Velásquez, 2007, p. 144)
La acción de la fuerza publica en el control de la protesta y movilización social fue justificada bajo el argumentando que los crímenes obedecían a “casos aislados” fruto de excesos o desequilibrios mentales de algunos miembros de la Fuerza Publica y no de una política de Estado. Este argumento también es usado por el Estado para responder a los vínculos de miembros de la Fuerza Pública con grupos paramilitares. “Tanto el estamento castrense como los distintos jefes de Estado, cuando se les cuestiona tal situación, la niegan rotundamente y, cuando las pruebas son incontrovertibles, evaden sus responsabilidades afirmando que se trata de hechos aislados y que en modo alguno comprometen a las instituciones y menos aún que se trata de una política de Estado” (Velásquez, 2007, p.142).