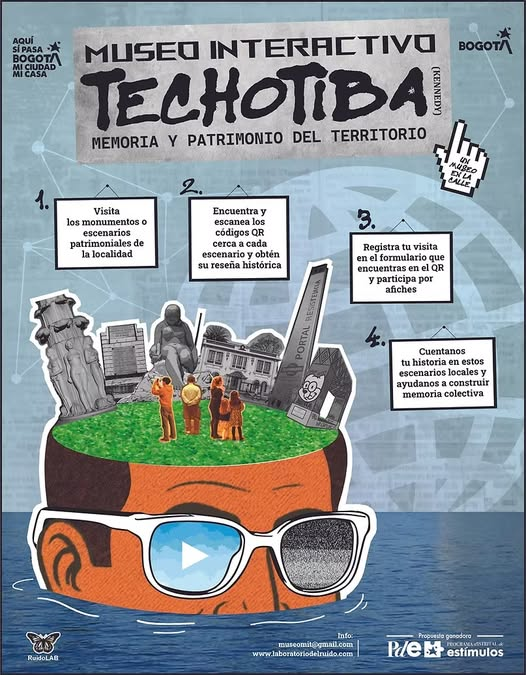El desarrollo económico y social de Colombia se apoya en tres grandes sectores: el primario, el secundario y el terciario. De estos, el sector agropecuario se destaca como un pilar esencial, no solo porque provee alimentos y materias primas para los mercados nacional e internacional, sino porque refleja una identidad cultural e histórica profundamente arraigada en el territorio. Desde tiempos de la colonia, la tierra y su cultivo han sido el sustento de las comunidades rurales. Cronistas como Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés ya en el siglo XVI exaltaban la fertilidad del altiplano cundiboyacense y sus bondades para la agricultura. Sin embargo, pese a estas ventajas naturales, el sector agropecuario colombiano se ha desarrollado bajo un contexto de profundas desigualdades y tensiones estructurales.
La concentración de la tierra, la distribución inequitativa de los recursos y el uso ineficiente de los suelos son problemas que persisten en el tiempo. En la actualidad, tan solo el 0,4 % de los propietarios concentra cerca del 46 % de la tierra rural, y gran parte de esta se destina a actividades ganaderas extensivas en detrimento de la agricultura, lo que agrava los retos para lograr un desarrollo equilibrado y sostenible. Aun así, la agricultura continúa siendo un motor clave de la economía: representa cerca del 9 % del PIB y es fuente de empleo y sustento para millones de colombianos.
En este escenario nacional, el municipio de Tununguá (Boyacá) es un reflejo de las oportunidades y los desafíos que enfrenta el sector. Su economía se apoya en la agricultura y la ganadería, con cultivos como guayaba, caña de azúcar y cítricos, y cría de bovinos y porcinos. La fertilidad de su suelo y las condiciones climáticas favorables ofrecen un entorno propicio para la producción agropecuaria. Sin embargo, Tununguá enfrenta un problema crítico: la gestión inadecuada de su recurso hídrico. La creciente escasez de agua, las sequías, la contaminación de fuentes hídricas y la deforestación comprometen la sostenibilidad de las actividades productivas y ponen en riesgo la seguridad alimentaria y el bienestar de sus habitantes.
La situación es aún más preocupante si se consideran los indicadores técnicos: el Índice de Uso del Agua (IUA) y el Índice de Vulnerabilidad Hídrica (IVH) muestran valores del 100 %, lo que evidencia una presión máxima sobre el recurso y una alta fragilidad del sistema hídrico ante amenazas como el cambio climático. En este contexto, es imprescindible formular e implementar una planificación estratégica que permita gestionar de manera eficiente el agua, fortalecer la infraestructura de riego, y orientar las actividades agrícolas hacia modelos más sostenibles y resilientes.
Este ensayo explora la cuestión de cómo puede la planificación estratégica del recurso hídrico, basada en indicadores como el índice de presión hídrica (IUA), la vulnerabilidad hídrica (IVH) y la infraestructura de riego, contribuir al desarrollo económico agrícola sostenible en el municipio de Tununguá (Boyacá), ante los desafíos ambientales e hidrológicos de la subcuenca del río Carare Minero.
El problema de la gestión hídrica en Tununguá es el reflejo de una realidad compleja donde convergen factores ambientales, sociales y productivos. Aunque el municipio cuenta con un territorio fértil y condiciones climáticas adecuadas para la agricultura, estas ventajas se ven limitadas por una gestión ineficiente del recurso agua. Las sequías prolongadas, la disminución de caudales y la degradación ambiental —por fenómenos como la deforestación y el uso intensivo de agroquímicos— agravan la vulnerabilidad hídrica del territorio. Esto se confirma con el 100 % en el Índice de Uso del Agua (IUA), que indica que la demanda hídrica está al límite de la oferta disponible, y con el 100 % en el Índice de Vulnerabilidad Hídrica (IVH), que señala un altísimo riesgo de desabastecimiento ante eventos climáticos extremos.
Frente a este escenario, el reto principal es compatibilizar las necesidades productivas del sector agrícola con la conservación del recurso hídrico y la sostenibilidad del ecosistema local. La respuesta a este desafío está en la planificación estratégica, entendida como un proceso ordenado y participativo para tomar decisiones informadas que orienten el uso del territorio y de sus recursos, especialmente el agua. Esta planificación debe integrar herramientas de diagnóstico, evaluación y modelización que permitan definir acciones concretas de intervención.
El primer paso en este proceso es el diagnóstico geoespacial de la subcuenca del río Piedras. A través del análisis de capas cartográficas, datos hidrológicos y climáticos, imágenes satelitales y sistemas de información geográfica (SIG), es posible identificar las áreas de mayor vulnerabilidad hídrica y las zonas agrícolas que ejercen mayor presión sobre el recurso agua. Este diagnóstico no solo visibiliza los problemas actuales, sino que proporciona la base técnica para priorizar las intervenciones. Los mapas generados permitirán a los tomadores de decisiones visualizar de forma clara dónde es más urgente actuar y qué tipo de medidas pueden ser más efectivas.


El segundo componente es la evaluación de las prácticas agrícolas actuales. Este análisis combina métodos cuantitativos y cualitativos: encuestas a productores locales, entrevistas, observación directa en campo y revisión de registros sobre tipos de cultivo, técnicas de riego, uso de agroquímicos y conservación de suelos. Este ejercicio es clave para identificar las debilidades y las fortalezas de las prácticas productivas, así como para reconocer las oportunidades de introducir mejoras. La transición hacia técnicas más sostenibles —como el uso de riego tecnificado, la rotación de cultivos y la agroforestería— será posible solo si se conocen de manera precisa las prácticas vigentes y las condiciones socioeconómicas de los agricultores.
El tercer eje es la modelización espacial multicriterio, que permitirá integrar los resultados del diagnóstico y la evaluación en un modelo que identifique las áreas prioritarias para el desarrollo agrícola sostenible. Este modelo considerará variables como la disponibilidad hídrica, las características edafológicas, el acceso a infraestructura de riego, la pendiente del terreno y los indicadores IUA e IVH. Herramientas como el método de análisis jerárquico de procesos (AHP) facilitarán asignar un peso relativo a cada criterio y construir un modelo que oriente la zonificación de cultivos, la inversión en infraestructura y la gestión del territorio bajo principios de sostenibilidad y resiliencia climática.
Finalmente, la integración de estos componentes permitirá formular una estrategia de planificación integral que no solo proponga soluciones técnicas, sino que también promueva la participación activa de la comunidad y de las instituciones locales. La estrategia debe incluir un plan de fortalecimiento de la infraestructura de riego, programas de capacitación para los agricultores en buenas prácticas hídricas y agrícolas, y esquemas de monitoreo ambiental que aseguren el seguimiento y ajuste continuo de las acciones.
En síntesis, la planificación estratégica para Tununguá no puede limitarse a un enfoque técnico; debe ser también un proceso social, participativo y adaptativo que permita al territorio avanzar hacia un modelo de desarrollo agrícola que sea productivo, sostenible y capaz de enfrentar los desafíos del cambio climático y la escasez de agua.
El municipio de Tununguá enfrenta hoy uno de los retos más significativos para su desarrollo económico y social: lograr un equilibrio entre la producción agrícola y la conservación de sus recursos hídricos. Aunque su potencial agropecuario es innegable, sustentado en su riqueza natural y sus condiciones climáticas favorables, la creciente presión sobre las fuentes de agua, el uso inadecuado del recurso hídrico y los impactos del cambio climático amenazan con comprometer su futuro.
La planificación estratégica surge en este contexto como una herramienta esencial para reorientar el desarrollo del territorio hacia un modelo sostenible y resiliente. A partir del diagnóstico geoespacial de la subcuenca del río Piedras, la evaluación de las prácticas agrícolas y la construcción de modelos espaciales multicriterio, es posible identificar con claridad las zonas de mayor vulnerabilidad y priorización, así como las acciones más adecuadas para optimizar el uso del agua y mejorar la productividad.
Pero la solución no depende únicamente de los avances técnicos. La sostenibilidad en Tununguá requiere un compromiso colectivo: de los agricultores, las autoridades locales, las instituciones técnicas y la comunidad en su conjunto. La participación activa y el empoderamiento de los actores locales son fundamentales para que las estrategias diseñadas no se queden en el papel, sino que se conviertan en prácticas reales que transformen el territorio.
Además, es necesario considerar la planificación como un proceso dinámico y adaptativo. Las condiciones ambientales y socioeconómicas están en constante cambio, y por ello los planes deben revisarse y ajustarse de forma continua, incorporando nuevos datos, tecnologías y aprendizajes. De esta manera, Tununguá podrá fortalecer su resiliencia ante las amenazas ambientales y avanzar hacia un desarrollo agropecuario que no solo contribuya al bienestar de su población, sino que también respete y preserve los recursos naturales para las generaciones futuras.
En definitiva, la planificación estratégica del recurso hídrico en Tununguá no es solo una opción técnica o administrativa; es un imperativo ético y social. Solo a través de una gestión integral, equitativa y sostenible del agua será posible garantizar un futuro próspero y digno para las comunidades rurales de este municipio boyacense.
Por: Cristian Camilo Castañeda S.